Chapeau JLopez. La verdad que es para mear y no echar gota. En otros ejércitos se preocupan de minimizar la poca conciliación propia de las necesidades del servicio, y aquí a algunos les parece una barbaridad, cuando no una aberración.


Para los que siguen pensando que todo es imposible y que hay que estarse callado y conformes..............
Luego se pueden beneficiar de la lucha de los demás...eso si.
Pagina sobre derecho Militar.
http://www.derecho-militar.es/
Con curiosidad se encuentran sentencias sobre el tema del hilo.
©jlopez1957
Chapeau JLopez. La verdad que es para mear y no echar gota. En otros ejércitos se preocupan de minimizar la poca conciliación propia de las necesidades del servicio, y aquí a algunos les parece una barbaridad, cuando no una aberración.
Última edición por Pamplinas; 27/07/2015 a las 18:40
No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón: todo el mundo está convencido de tener suficiente.
Mejor sin lucha no hay derechos.
La Administracción lo tiene facil.
NO y recurre.
Al final años perdidos en la lucha de cualquier derecho basico, y lo peor que hay muchos que apoyan la merma de derecchos o su no concesión.
©jlopez1957
Si no lo veo no lo creo..................es como mas adecuado y viene a decir lo mismo.
Salir antes del trabajo es posible... si los políticos quieren
El consenso político y social para cambiar las dilatadas y partidas jornadas laborales no acaba de concretarse debido al escaso empuje de Gobierno, partidos y empresas
A las tres y cinco de la tarde llega la primera botella de blanco a la mesa. Cinco comensales trajeados reciben el vino con una sonrisa. Es miércoles y acaba de comenzar una copiosa comida de trabajo en un restaurante madrileño frecuentado por hombres (hoy no hay mujeres) de negocios. Habrá risas, jamón, langostinos y carta de destilados. El encuentro se prolongará dos horas. Luego volverán a sus oficinas, donde sus subordinados les esperan para comenzar la segunda parte de su dilatada y partida jornada laboral. A las ocho y media o nueve llegarán a casa, justo a tiempo para cenar.
Esto es España, y es también una rareza en un entorno de países en los que trabajar de nueve a cinco (o a tres) es la norma y en los que la eficiencia y el trabajo por objetivos prima sobre la cultura del presencialismo. En España, no. Las eternas y rígidas jornadas laborales que arrastramos de la posguerra perviven en un mundo en el que las tecnologías permiten trabajar a distancia y en el que cada vez más hombres y mujeres aspiran a compartir la crianza de los hijos. Expertos, políticos, no pocos empresarios y sobre todo los trabajadores coinciden en que es necesario un cambio radical. Que nuestra forma de trabajar no es buena para nuestra salud y además ni siquiera es más productiva. Pero, si todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué no sucede?
http://politica.elpais.com/politica/...64_481842.html
http://elpais.com/elpais/2015/07/17/...08_606076.html
Si no lo veo no lo creo.........
©jlopez1957
Frívolo tío muy frívolo ,tu lo que buscas es que te diga las cosas más claras y me cierres el post,pero puedes hacerlo si quieres que me da lo mismo, en un cuartel sin vigilancia vive ahora un nieto mio y eso es lo que me preocupa, no si escribo los mensajes a las 16 o 17 horasTe propongo un reto ,deja es post abierto a ver cuantos te aplauden
El mal humor y los malos modos no son los mejores consejeros para debatir.
Si algo no gusta hay formas y formas de debatirlo y dejarlo claro, aparte de que cualquier razón se pierden por las formas
Ya tiene dos apoyos, Nefertari en publico.
©jlopez1957
Última edición por jl@pez1957; 27/07/2015 a las 20:08
Mira Suecia, Holanda o Reino Unido en una y otra tabla, y luego saca conclusiones.Salir antes del trabajo es posible... si los políticos quieren
El consenso político y social para cambiar las dilatadas y partidas jornadas laborales no acaba de concretarse debido al escaso empuje de Gobierno, partidos y empresas
http://politica.elpais.com/politica/...64_481842.html
http://elpais.com/elpais/2015/07/17/...08_606076.html
Si no lo veo no lo creo.........
©jlopez1957
El necio afirma, el sabio duda y reflexiona (Aristóteles)
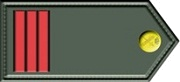
Tomate algo tía jeje,tu debes tener quien te cuide los hijos ?verdad? O es que no les tienes y opinas lo que deben hacer los demás jeje.
PD son las 20,55 hora peninsular ya puse el reloj bien
Editado por Jl@pez1957
Última edición por jl@pez1957; 29/07/2015 a las 22:04
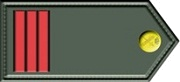
De expone un tema que es serio a todas las luces y lo único que les preocupa a algunos es que me equivocó en la hora que pongo no coincide con la real.
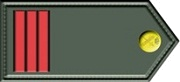
Lo que demuestra lo vulgares que son algun@s
================================================== =====
Se lo voy a decir solo una vez, no están permitidos mensajes "troll", cuya intención, es el de crear la mayor polémica posible, e incluso malas contestaciones por parte de los aludidos. (NORMA 17)
Creo que he sido muy claro. Si quiere continuar en el Foro le aconsejo que se ciña a las Normas del mismo.
Tiene usted una amonestación.
mariatxy.
![Foro del Guardia Civil - Temarios - [ Oposiciones ] - Desarrollado por vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
Marcadores